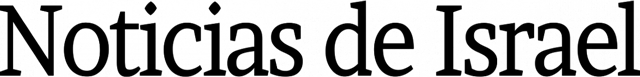Las doctrinas cristianas de la Trinidad y la Unicidad, conocidas por basarse en versículos bíblicos, no surgieron directamente de la Biblia.
Aunque muchos las consideran “bíblicas” por utilizar expresiones escritas en el texto sagrado, en realidad representan una reinterpretación de frases judías con significados distintos a los originales. Este fenómeno, llamado “desplazamiento semántico”, consiste en el cambio del sentido de una palabra o expresión con el paso del tiempo.
El desplazamiento semántico ocurre cuando un término evoluciona hasta adquirir un significado diferente al que tenía en su contexto original. Un ejemplo claro es la palabra “álgido”, que en latín significaba “frío”, pero en español moderno se usa para referirse a algo “intenso” o “crucial”. Otro caso es “siniestro”, que originalmente significaba “izquierdo” en latín, pero hoy se asocia con algo “tenebroso” o “malo”. Este proceso también afectó expresiones como “Padre nuestro”, “Hijo de Dios” y “Espíritu Santo”, que existían en el judaísmo antes del surgimiento del cristianismo.
Estos términos aparecen en textos judíos antiguos como la Mishná, la Guemará, el Midrash y la Toseftá, donde formaban parte del lenguaje cotidiano y religioso. En el Nuevo Testamento, los escritores judíos del siglo I usaron estas expresiones dentro de su contexto cultural, sin intención de crear nuevas doctrinas. Sin embargo, al llegar al mundo cristiano, especialmente entre creyentes de origen no judío, su significado fue modificado.
Por ejemplo, “Padre nuestro”, expresión usada en Mateo 6:9, en la tradición judía se refiere al único Dios creador, sin implicaciones trinitarias ni unicitaristas. En las oraciones judías, llamar a Dios “Padre” es una manera común de reconocer su papel como protector y guía del pueblo. En cambio, en la teología cristiana, esta frase adquirió un sentido diferente: en la Trinidad, se convirtió en la primera persona divina; en la Unicidad, en el Dios que se manifiesta como Jesús.
La expresión “Hijo de Dios” también sufrió un cambio. En la Biblia hebrea, términos como los de Salmos 2:7 o Éxodo 4:22 muestran que este título se aplicaba al rey de Israel o al pueblo judío en su conjunto, indicando una relación especial con Dios sin implicar divinidad. No significaba que la persona mencionada fuera Dios en sí misma. Con el tiempo, el cristianismo reinterpretó esta idea: la Trinidad lo convirtió en una segunda persona divina y la Unicidad en Dios manifestado en carne, conceptos ajenos al uso original de la frase.
Algo similar ocurrió con “Espíritu Santo” (rúaj haqódesh en hebreo). En la tradición judía, este término no designaba una persona divina ni una entidad separada de Dios. Rúaj significa “viento” y haqódesh “santo”, por lo que la expresión se refería a la acción de Dios en el mundo, comparada con el viento que mueve las cosas. En textos judíos, decir que alguien hablaba o actuaba por el “rúaj haqódesh” significaba que estaba inspirado por Dios, sin sugerir la existencia de una tercera persona en la divinidad. El cristianismo, al adoptar la frase sin conocer su contexto original, la transformó en una entidad independiente dentro de la Trinidad o en una fuerza activa de Dios en la Unicidad.
Estos cambios se dieron porque los primeros cristianos no judíos, provenientes de entornos griegos y romanos, leyeron el Nuevo Testamento sin familiaridad con el lenguaje y las expresiones judías. Al interpretar estas frases desde su propia perspectiva cultural, modificaron sus significados originales. Así, “Padre nuestro” se convirtió en una figura de la Trinidad o en el Dios manifestado en Jesús, “Hijo de Dios” pasó de ser un título honorífico a una afirmación de divinidad, y “Espíritu Santo” dejó de ser una metáfora de la acción de Dios para transformarse en un ser separado o una fuerza mística.
Este proceso muestra cómo el cristianismo adoptó y resignificó conceptos judíos, dándoles un nuevo sentido que no existía en su origen.