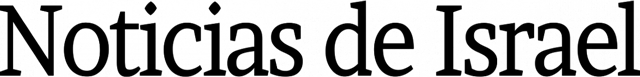En los medios contemporáneos, el criterio de éxito se mide por los “clics”. Cuantos más clics recibe una pieza, mayor es su repercusión.
Según este parámetro, la fotografía que apareció en la portada de The New York Times el 24 de julio de 2025, mostrando a Mohammed al-Mutawaq —presentado como un niño gazatí famélico bajo el titular “Jóvenes, ancianos y enfermos mueren de hambre en Gaza: No hay nada”— constituyó un éxito. La imagen captó una atención masiva. Mohammed se convirtió en el rostro de la acusación falsa de que Israel estaría deliberadamente privando de alimento a los niños palestinos, provocando una avalancha de críticas contra el Estado judío.
Sin embargo, cinco días después, el periódico emitió discretamente una corrección: Mohammed padecía “problemas de salud preexistentes”. Esta rectificación apenas recibió una fracción de la atención de la noticia original.
Este ciclo de desinformación es constante.
El pasado fin de semana, la BBC publicó un informe titulado “Mujer gazatí trasladada a Italia muere de desnutrición”. Tras una ola de críticas, la emisora modificó discretamente la historia para precisar que la mujer había muerto a causa de cáncer. Una vez más, los periodistas fallaron en su diligencia y, nuevamente, la corrección apenas recibió atención frente a la difamación inicial.
El umbral legal para probar la difamación es alto, y con razón. No obstante, los medios de comunicación deberían adoptar un principio sencillo: las correcciones deben publicarse con la misma visibilidad que la noticia original, en la misma página y medio. Solo así existe una verdadera posibilidad de enmendar un error.
En mi experiencia, el daño serio generado por noticias falsas rara vez se corrige. Lo viví personalmente tras el primer atentado contra el World Trade Center, el 26 de febrero de 1993. Encabecé un pequeño grupo que se manifestó frente a la mezquita Al-Salaam en Jersey City, donde el jeque Omar Abdel-Rahman —conocido como el “Jeque Ciego” y líder espiritual de los terroristas— había predicado.
Frente a los medios declaré: “No estoy aquí para exigir el cierre de esta mezquita. Respeto todas las religiones y sus lugares de culto. Estoy aquí para protestar contra su liderazgo por permitir que un líder religioso que predica el odio y la Yihad pueda hablar”.
Al día siguiente, The New York Times me citó diciendo que exigía el cierre de la mezquita. La cita incorrecta desencadenó una tormenta mediática, incluida una columna de opinión en The Forward que me comparaba con Aysha Salameh, madre de Mohammed Salameh, la primera persona acusada en el atentado de 1993 contra el World Trade Center. La columnista argumentaba que, así como Aysha Salameh culpaba a todos los judíos por el ataque, yo culpaba a todos los musulmanes.
Esa acusación me afectó profundamente. Siempre distinguí entre extremistas y la comunidad musulmana en general, manteniendo el respeto y el diálogo con sus líderes.
Tres semanas después, en la página 2, apareció la corrección: “Un artículo del 8 de marzo … omitió una palabra al citar al rabino Avi Weiss … durante una manifestación frente a la mezquita Al-Salaam en Jersey City. Él dijo: ‘No estoy aquí para condenar este lugar y esta mezquita’”. La palabra omitida, no, estaba en cursiva. Como observó con ironía David Bar-Ilan, entonces editor de The Jerusalem Post, en su columna “Eye on the Media”: “¿Qué importancia tiene una palabra entre amigos?”
No fue mi único encuentro con este patrón. Durante los disturbios en Crown Heights, Brooklyn, a principios de los años 1990, el Times informó falsamente que había acusado al entonces alcalde David Dinkins de asesinato. Algunos años después, durante una protesta frente al convento de Auschwitz, afirmaron que me había enfrentado físicamente con locales polacos. En ambos casos, las rectificaciones llegaron de manera tardía, relegadas y casi ignoradas.
Estos episodios personales palidecen en comparación con la desinformación que difama a un país entero. No obstante, me permitieron comprender cuán devastadores y duraderos pueden ser estos errores.
El gran sabio rabínico del siglo XX, el Jafetz Jaím, relató la historia de un hombre que buscaba perdón por haber difundido rumores. El rabino abrió una almohada de plumas desde la ventana del segundo piso y dejó que las plumas volaran. “Ahora”, dijo, “reúnelas”. La enseñanza era clara: la difamación, una vez liberada, resulta casi imposible de recuperar por completo.
El Talmud aconseja: “Sabios, cuiden sus palabras”. Los periodistas y editores de hoy deberían tener esto presente antes de poner la pluma sobre el papel o la voz al micrófono. La verdad merece ser comunicada y corregida con la misma fuerza cuando se la ha vulnerado.